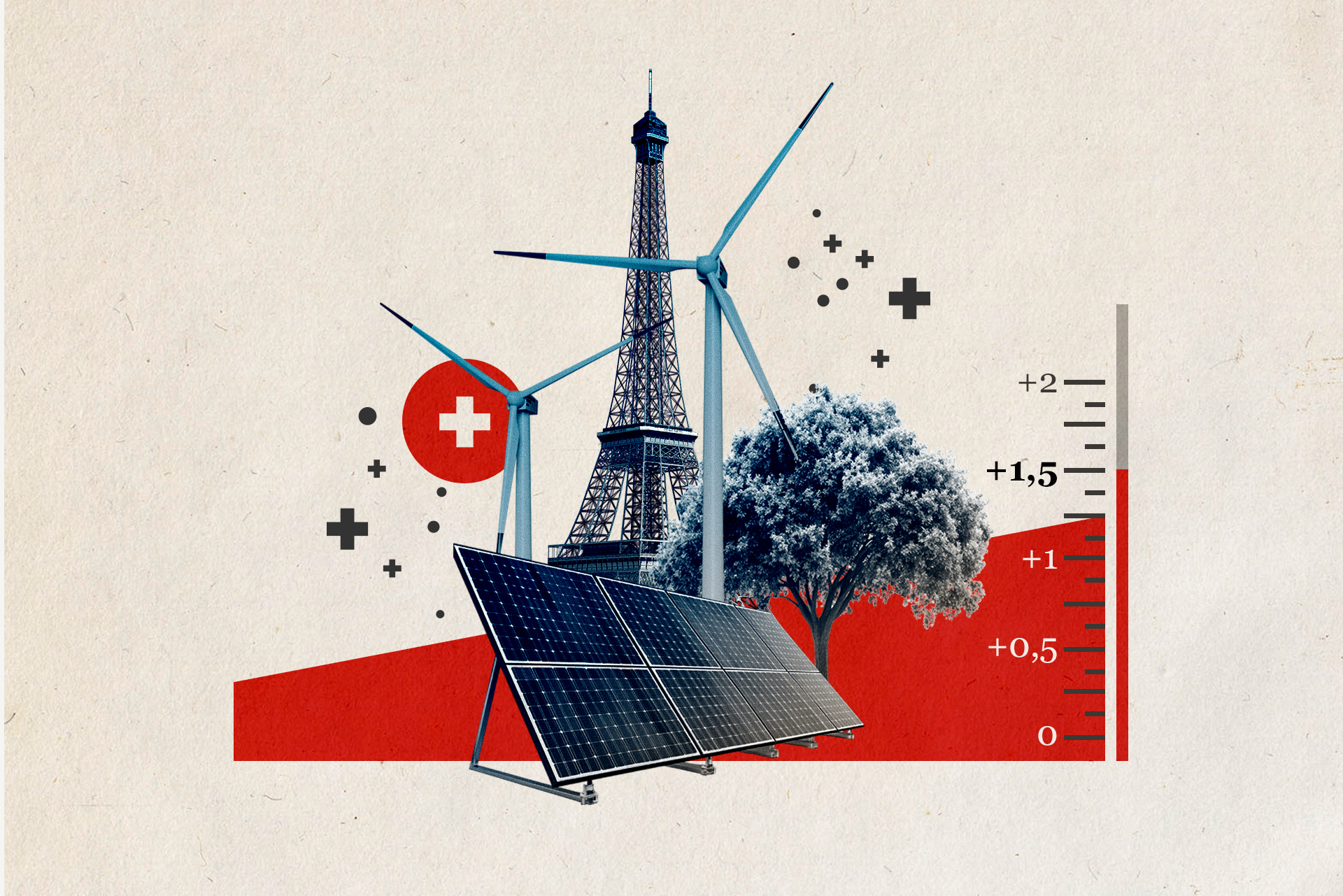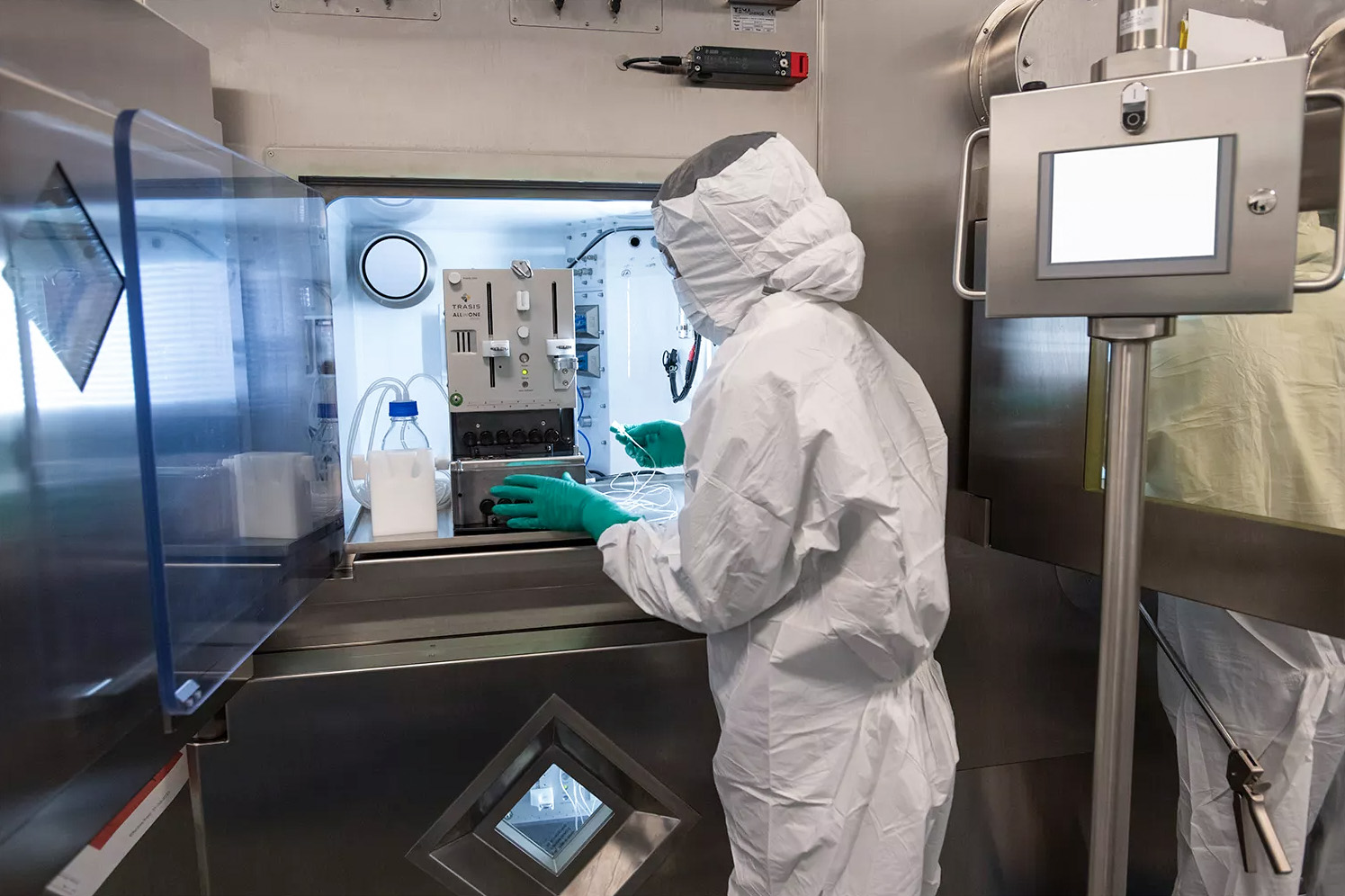Operación Golondrina: el regreso del Sáhara de miles de canarios que no pensaban volver
María Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria (España), 5 nov (EFE).- Cuando España administraba el Sáhara Occidental (1884-1975), aquella tierra se convirtió en una oportunidad para miles de canarios que decidieron establecerse allí sin que se les pasara por la cabeza volver, algo que ocurrió «muy deprisa y corriendo», el día que España decidió abandonar aquel territorio y evacuarlos en la Operación Golondrina.
Así lo explica a EFE la investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Beatriz Andreu, quien dedicó a este tema su tesis doctoral, ‘La búsqueda del Dorado en el Sáhara’.
«Las diferentes crisis económicas que se fueron dando en Canarias propiciaron que el Sáhara fuera un lugar cercano al que ir, donde había trabajo seguro y, además, cobrabas como tres o cuatro veces más, en determinados empleos», detalla Andreu.
La historiadora cuenta que fue a partir de los años 40 y 50 del siglo pasado cuando empezaron a establecerse allí, en una tierra rica en fosfatos, con petróleo y con uno de los bancos de pesca más grandes del mundo.
El Sáhara era una colonia donde se establecieron unas relaciones «muy estratificadas» en las que, por norma general, los funcionarios y militares procedían de la España peninsular y los comerciantes, carpinteros, mecánicos y gentes de otros oficios eran canarios.
«La vida allí era tranquila. Yo lo pasé muy bien. Cuando me vine lloré, y todos en el avión, porque sabía que no iba a volver», relata a EFE Josefa, una vecina de Las Palmas de 80 años que estuvo viviendo en el Sáhara cuatro años, mientras su marido trabajaba como ingeniero en la construcción del puerto de El Aaiún.
La migración canaria hacia el Sáhara fue estable y familiar: «Se establecen allí con la idea de vivir, crean allí su vida, y no se les pasa por la cabeza que van a volver», señala la historiadora.
Pero es entonces, a finales de 1975, cuando Marruecos anuncia una marcha hacia el Sáhara, España renuncia a la administración del territorio y se organiza la operación para evacuar a todos los españoles residentes allí al puerto de Las Palmas.
Una brecha emocional
Para la historiadora, la Operación Golondrina fue una serie de «decisiones que se tomaron de forma rápida e incoherente» así como «una brecha emocional, económica y vital para miles de personas que tuvieron que abandonar su hogar».
Entre 10.000 y 15.000 civiles llegaron con esa operación a Las Palmas de Gran Canaria y, aunque parte de esas personas continuaron su viaje hacia la Península Ibérica, muchos se quedaron en Gran Canaria y otras islas, de donde eran originarios.
«Se estableció un dispositivo en el puerto con tiendas de campaña. Estaba Protección Civil, Cruz Roja y Cáritas, entre otros, para atenderles. Pero ni había viviendas ni hoteles suficientes para acoger a todas esas personas», explica a EFE el cronista de la ciudad, Juan José Laforet.
Además, también se evacuaron los restos mortales de 703 personas, según los documentos del Archivo General de la Administración, de los cuales 408 llegaron el 14 de diciembre a Las Palmas desde el cementerio de El Aaiún, tras evacuarse previamente los de Villa Cisneros (hoy Dajla) y La Güera.
Falta de trabajo y vivienda
Aquel regreso fue visto con preocupación por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, que percibió a esos canarios del Sáhara como una amenaza que les podía quitar el trabajo y agravar el problema de la vivienda.
«Es el discurso que no hacemos más que escuchar constantemente hoy con los inmigrantes, pero lo curioso es que, en este caso, eran canarios los que regresaban de fuera», narra Andréu.
«Perdieron su vida, sus sueños, sus casas, sus lugares, sus relaciones», cuenta al destacar las consecuencias psicológicas y emocionales que aquello tuvo especialmente para la gente mayor, quienes, según varios entrevistados para su tesis, fueron enfermando y muriendo al poco de llegar.
El desarraigo resulta duro para cualquiera que emigra, «pero, sobre todo, para toda aquella gente que, en avalancha, tuvo que salir de un lugar y ya no tenía ninguna referencia de nada”, añade, para recordar otro ejemplo reciente: el caso de quienes perdieron su casa y hasta los paisajes de su vida con el volcán de La Palma.
Para gestionar la situación, el Estado estableció indemnizaciones para familias, comerciantes e industriales, y se instalaron casas prefabricadas.
Laforet recuerda que la prensa de la época informó de que unos 2.000 saharauis también fueron evacuados a Gran Canaria.
«Durante años se les convenció de que eran españoles y, de repente, se les abandonó», apostilla la historiadora Andreu.
Y así, mientras se realizaba la Operación Golondrina hacia Canarias, miles de saharauis tomaron el camino inverso, hacia Tinduf (Argelia), donde aún hoy muchos permanecen. EFE
mrgz/jmr/ram/jlp
(foto) (vídeo)