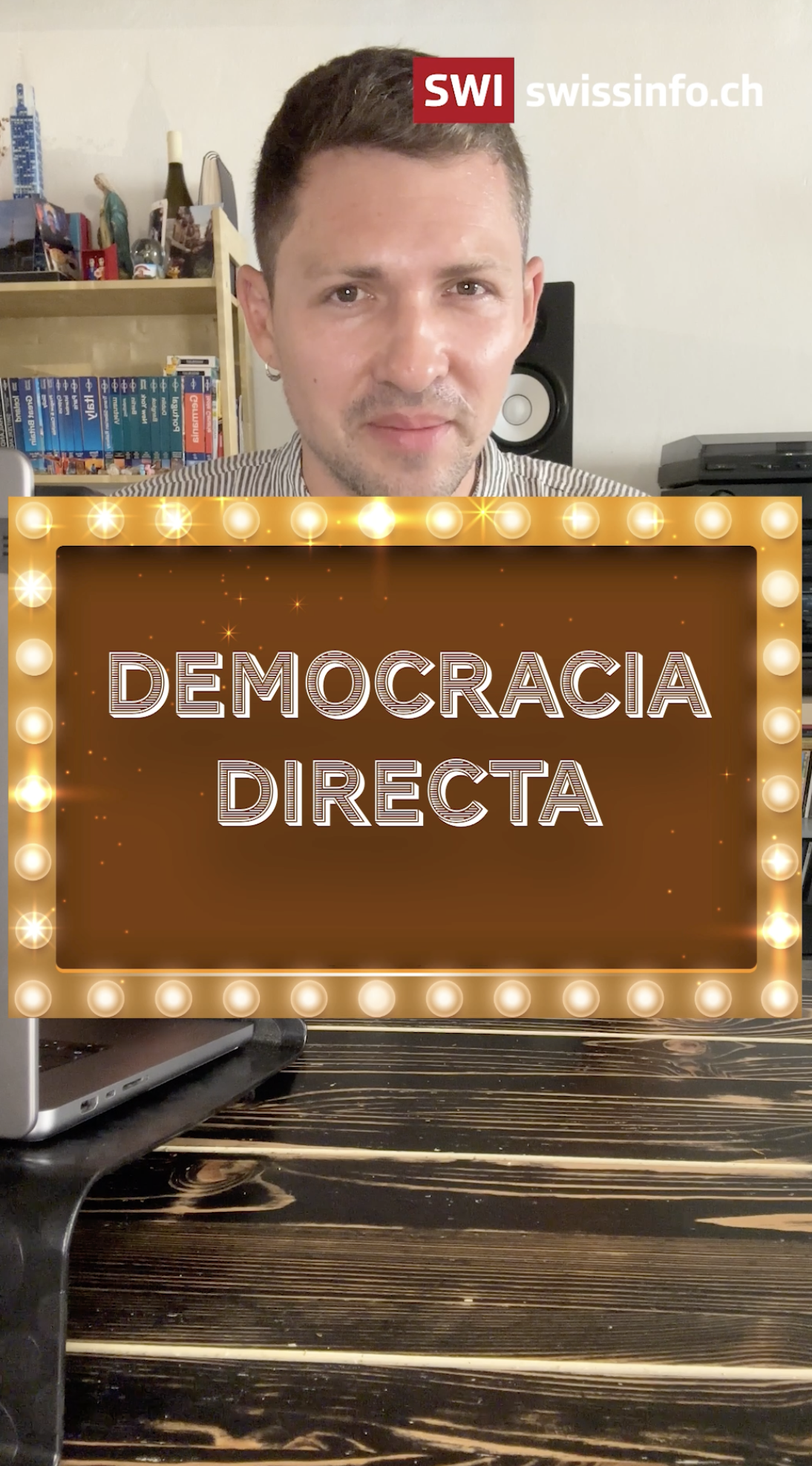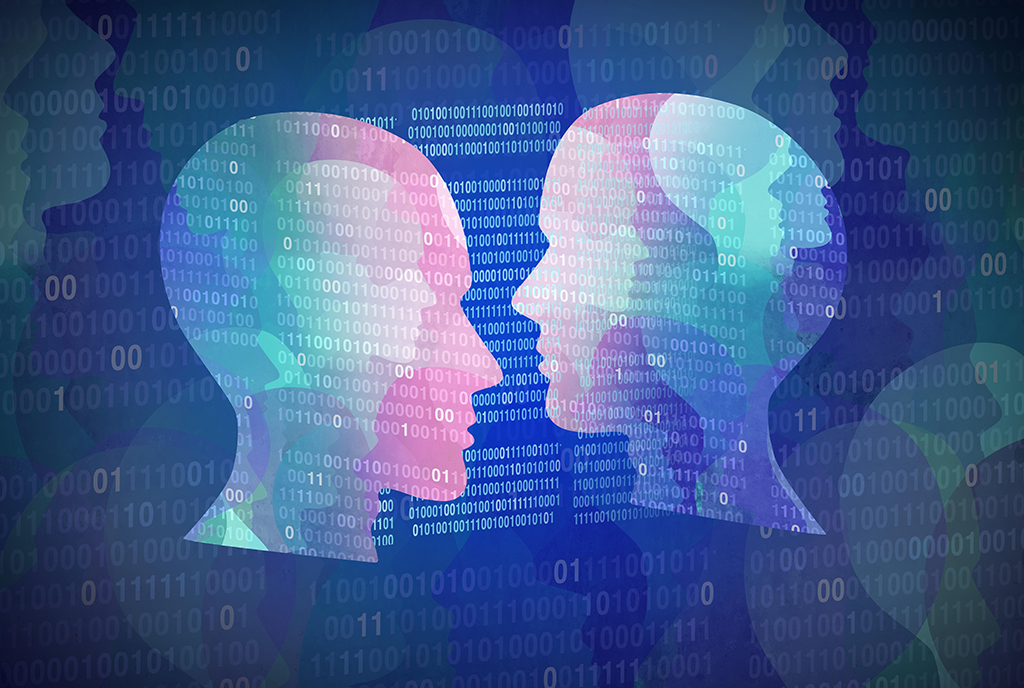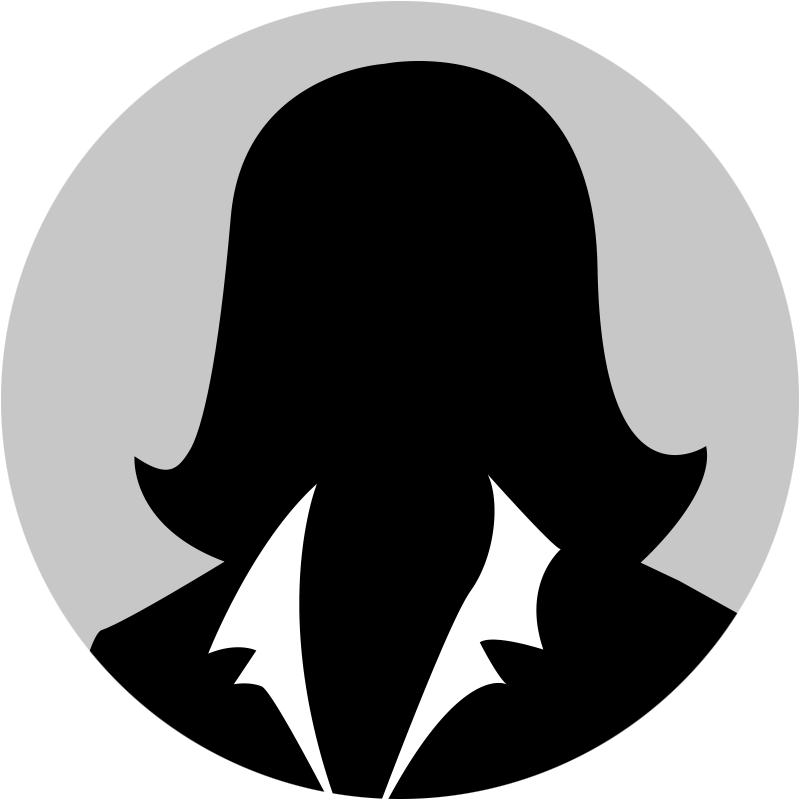El oasis que resiste la división entre israelíes y palestinos pese la guerra en Gaza
Verónica Snoj
Neve Shalom/Wahat Al-Salam (Israel), 16 ago (EFE).- A medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv, sobre una colina rodeada de cerros, jardines floridos y murales coloridos, el silencio del verano solo se rompe con los gritos de niños que corren por la calle, hablando en hebreo y árabe junto a sus maestras.
Los pequeños asisten al jardín de infancia de la aldea de Neve Shalom/Wahat al-Salam -nombre que sus habitantes pronuncian siempre en hebreo y árabe, y que significa «oasis de paz»-, un lugar donde, incluso en medio de la guerra en Gaza que ha profundizado la división entre ambos pueblos, se mantiene viva la esperanza de que israelíes y palestinos puedan convivir.
«Nadie creía que algo así pudiera pasar»
Esta comunidad mixta, formada por judíos y palestinos con ciudadanía israelí y que hoy cuenta con algo más de 300 habitantes, fue fundada en 1970 por el sacerdote dominico Bruno Hussar sobre terrenos que, tras la guerra árabe-israelí de 1948, quedaron clasificadas administrativamente como «tierra de nadie».
Estas tierras pertenecen al monasterio trapense de Latrun, pero por su ubicación estratégica quedaron en un limbo administrativo entre territorios israelíes y palestinos.
En más de medio siglo, la comunidad ha desarrollado un modelo social único en Israel -bilingüe, igualitario y basado en el conocimiento mutuo- que se convirtió en un prototipo de convivencia.
Ese espíritu se refleja en el sistema educativo de la aldea: niños judíos y palestinos comparten las aulas, aprenden hebreo y árabe, y siguen un currículo que aborda tanto el Holocausto como la Nakba, algo poco común en un país cuyo sistema escolar sigue segregado.
Sin embargo, el estallido de la guerra tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 -en los que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas- y la posterior ofensiva de Israel pusieron a prueba este experimento social.
«Al principio estábamos en shock, nadie creía que algo así pudiera pasar», relata a EFE Samah Salaime, palestina de 50 años y directora de las instituciones educativas del pueblo, que se mudó a la aldea hace 25 años.
«La situación es muy delicada», coincide Shahed Abu Hamad, palestina de 35 años y madre de dos hijos, que llegó a la aldea primero con sus padres, siendo adolescente, y más tarde con su marido, con el deseo de criar y educar a sus hijos en este entorno.
«Se siente tensión, especialmente en la escuela, donde hay niños árabes y judíos», explica. «Es difícil explicarles lo que está pasando».
«Muchas familias aquí tienen parientes en Gaza», añade. «Lamentablemente, la mayoría falleció y ni siquiera pueden llorarlos».
Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, más de 61.000 personas han muerto en Gaza por los bombardeos israelíes, a los que se suman al menos 217 víctimas por hambruna y más de 1.800 que murieron intentando recoger ayuda humanitaria.
«Nunca habíamos vivido una experiencia de muerte y destrucción así», afirma Ariela Bairey-Ben Ishay, judía de 67 años y residente de la aldea desde hace más de 40 años.
Al mismo tiempo, reconoce el duelo de la comunidad judía por los 50 rehenes israelíes que permanecen en Gaza, de los cuales 20 han sido confirmados con vida.
«Nadie sabe cómo podrán regresar, ni siquiera si es posible», comenta Ariela, quien advierte sobre la grave polarización en los medios de comunicación.
«Los israelíes ven solo el lado de Israel a través de la televisión, y los palestinos siguen (la cadena qatarí) Al Jazeera sin conocer lo que sucede con los judíos», explica. «Esto es muy peligroso porque puede generar la deshumanización del otro, del enemigo. Y cuando eso ocurre, es muy fácil matar», añade.
«Será un proceso de tres generaciones»
A pesar de todo, la esperanza persiste. Shahed insiste en que la convivencia sigue siendo posible, aunque bajo ciertas condiciones. «Para que haya convivencia real, ambos lados, especialmente el israelí, deben reconocer la historia y la causa palestina, reconocer el dolor», afirma.
«Ahora mismo, con la guerra en Gaza, no hay reconocimiento siquiera del sufrimiento de la gente que vive allí,» añade. «Cada uno trata de justificar sus acciones: por qué hay hambre, por qué hay muertes. Lo primero que debe haber es un reconocimiento del error y la culpa.»
Mientras tanto, Ariela reconoce que es muy difícil ver una solución ahora, pero recuerda que otras guerras también parecían imposibles de resolver hasta que finalmente se alcanzaron acuerdos.
Cita el poema El fin y el comienzo, de la poeta polaca Wisława Szymborska, que habla de cómo, tras cada conflicto, siempre hay alguien que debe recoger los escombros y reconstruir lo destruido.
«Sabemos que la solución tiene que contar con el acuerdo de ambos lados», añade Ariela. «Para que los dos pueblos se conozcan, debe haber un proceso de reconocimiento mutuo.»
Samah cree que la paz solo llegará con voluntad y paciencia: «Será un proceso de tres generaciones, pero no hay otra opción. La paz es la única vía para garantizar seguridad a ambos».
La clave, añade, es la confianza: «No significa estar de acuerdo en todo, sino saber que, si algo pasa, el otro hará lo correcto».
Para construir esa confianza se necesita tiempo, mucho diálogo y conversación, concluye: «Lo que intentamos hacer aquí es hablar y ver si funciona. Mientras tanto, tenemos buenas señales de que estamos en buen camino».EFE
vsj-mgs/mt/alf
(foto) (video)